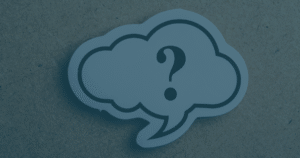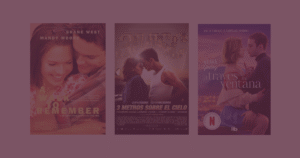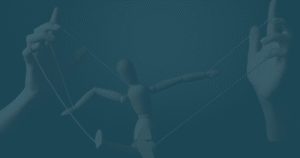Hay una pregunta que muchas personas adultas se hacen, con temor o con sospecha, cuando escuchan a un especialista diciendo que la educación con enfoque en equidad de género es necesaria para prevenir la violencia. Casi siempre surge el mismo interrogante: ¿No son muy pequeños para eso?
Pero quizás la pregunta correcta no es si ya están listos para hablar de equidad de género, sino si nosotros, como adultos, estamos listos para reconocer que la desigualdad de género ya les está hablando desde antes de nacer.
El género no es una ideología: es una construcción social y una parte inherente de lo que somos como seres humanos. También organiza la vida cotidiana.
Decir que el género es una construcción social no es una opinión ideológica. Es un hecho ampliamente reconocido por organismos internacionales como la UNESCO, la OMS, la APA y la ONU.
Cuando hablamos de género, hablamos de las normas, valores, ideas y expectativas que una sociedad asigna a las personas en función de su sexo biológico (macho o hembra). Es decir: cómo se espera que se comporten los niños y cómo deben comportarse las niñas. Qué debe gustarles, cómo deben vestirse, cómo deben hablar, jugar, moverse o incluso sentir.
El género no es algo abstracto. Es una forma concreta de organizar la vida, los vínculos, las oportunidades y los castigos.Y, como toda forma de organización social, puede enseñarse de manera crítica, reflexiva y ética.
Un poco de historia para entender mejor
El concepto de género, tal como lo entendemos hoy en las ciencias sociales, comienza a desarrollarse en las décadas de 1950 y 60, con autoras como Simone de Beauvoir (“no se nace mujer, se llega a serlo”), y se profundiza en los años 70 con los estudios feministas y los Estudios de Género.
Yo añadiría que tampoco se nace hombre: se llega a serlo. Es que tanto hombres como mujeres cargamos con mandatos que debemos cumplir para ser reconocidos en nuestra identidad. Si eres un hombre al que no le gustan las cosas que estereotípicamente deberían gustarte, habrá un cuestionamiento a tu hombría.
La psicología, la sociología, la pedagogía y la medicina han incorporado el concepto para poder analizar cómo las desigualdades entre mujeres, hombres, personas tras y no binarias no se explican solo por diferencias biológicas, sino por roles, normas y estructuras sociales que aprendemos desde la infancia.
¿Y si el problema no es hablar de género, sino no hablarlo?
Decir que “no se debe hablar de género” con la niñez parte de una gran contradicción: ya lo estamos haciendo, todo el tiempo, aunque no lo nombremos.
Cuando celebramos un gender reveal antes de que un bebé nazca y lanzamos polvo rosa o azul al cielo, ya estamos diciendo algo. Estamos anticipando qué colores, juegos, actitudes y formas de sentir serán esperadas de ese ser humano. Y ese mensaje no es neutro. Tiene consecuencias.
Un niño de cuatro años que le dice a otro “eso es de nena” o “pareces una niña” está reproduciendo un código social que aprendió sin que nadie se lo enseñara de forma explícita. Porque la socialización de género ocurre en todas partes: en casa, en los cuentos, en la televisión, en la escuela, en los juegos, en los silencios.
La niñez no se inventó ser la policía de género; solo la imita a partir de los mensajes que interpreta de la sociedad.
¿Qué es la policía de género?
Es una metáfora pedagógica que uso a menudo para explicar cómo niñas y niños actúan como “guardianes” de las normas de género. Vigilan, sancionan, se burlan, corrigen.“Eso no es de niños”, “te ves como una niña”, “las niñas no hacen eso”.
Así nace el bullying por género, y muchas veces las personas adultas no lo reconocemos. Tampoco sabemos cómo intervenir.
Vi en muchas ocasiones a maestras de primaria que, cuando ocurrían estos incidentes, les decían a los niños: “¡Ya para! ¡Te dijo que no es una niña!”, porque uno llegaba llorando a donde ella acusando a un compañerito de haberlo llamado “niña” cuando es un niño.
No se trata solo de violencia física: se trata de la vergüenza que un niño o niña puede sentir por no ajustarse a lo que se espera de su género.
Cuando esto me ocurría a mí en el aula, yo les decía con firmeza pero con calma: “La palabra ‘niño’ o ‘niña’ no se usa para hacer sentir mal a nadie. No usamos esas palabras como insulto”. Y luego conversábamos sobre lo injusto que era que alguien tuviera que ocultar lo que le gusta solo por miedo al rechazo.
Educar en género es educar en empatía, justicia y libertad
Las investigaciones de organizaciones como HealthyChildren.org (de la Academia Americana de Pediatría) nos muestran que una identidad de género saludable en la niñez se construye cuando:
- Hay libertad para explorar intereses, emociones y juegos sin estereotipos.
- Se valida el derecho de la niñez a ser quien es.
- Se evitan los castigos, burlas o silencios ante la expresión de género.
- Se fomenta el respeto por la diversidad sin imponer una única forma de ser.
Educar en género no es imponer una ideología. Es abrir posibilidades. Es prevenir el bullying. Es enseñar a convivir en un mundo plural.Es ayudar a que la niñez no crezca creyendo que hay una sola manera correcta de ser niño o niña.Es enseñar que nadie vale menos por no encajar en un molde.
La pregunta no es si hablar de género o no.La pregunta es: ¿cómo vamos a hablar de ello de forma ética, honesta y respetuosa?
No hacerlo es seguir dejando que otros lo hagan por nosotros: la publicidad, las redes, los prejuicios, los silencios.Hablar de género no daña a la niñez. Lo que la daña es crecer en un mundo que no la deja ser.