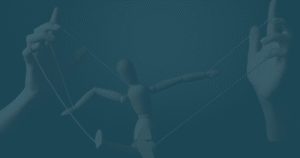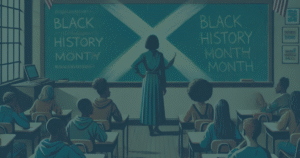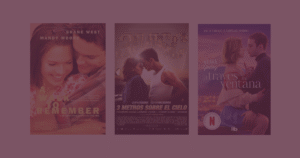Pensar no es solo razonar. Pensar, en serio, es también un gesto de amor y de cuidado.
Muchas veces creemos que educar en pensamiento crítico consiste en enseñar a argumentar, detectar falacias, identificar sesgos o analizar información. Y aunque también puede ser eso, en realidad es algo más profundo: es una práctica ética, una forma de cuidado, una apuesta por la libertad del otro.
Hoy más que nunca estamos rodeados de discursos que simplifican la realidad. Discursos que ofrecen explicaciones rápidas, enemigos claros y soluciones absolutas. Discursos que suenan lógicos, pero que no soportan el peso de la complejidad humana.
¿Por qué triunfan? Porque muchas personas nunca aprendieron a sostener matices, a habitar preguntas sin respuestas cerradas, a tolerar la incomodidad de la ambigüedad. Y es que, a veces, entender que no hay respuestas claras también es una respuesta.
Desde la escuela, desde la crianza, desde muchas instituciones, se ha promovido un pensamiento dicotómico: esto o lo otro. Lo correcto o lo equivocado. La verdad o la mentira. No nos entrenaron para discernir, sino para obedecer. Para memorizar, no para interpretar. Para responder, no para cuestionar.
Entonces, cuando aparece una mirada más compleja, que reconoce las intersecciones entre lo biológico, lo cultural, lo histórico, lo estructural, muchas personas se sienten intimidadas. Rechazan lo que no entienden. Desconfían de lo que no encaja. Se aferran a certezas que les devuelvan un mundo ordenado, aunque ese orden esté lleno de injusticias.
Pero educar no es ordenar el mundo para que la niñez y la adolescencia lo acepten tal como está. Educar es darles herramientas para que lo piensen, lo cuestionen y lo transformen, en la medida en que puedan y deseen hacerlo.
Y eso requiere algo que no se enseña en los manuales: confianza. Confianza en que pueden pensar. En que pueden ver más allá de lo que se les dice. En que la duda no destruye: construye libertad interior.
Cuando estés conversando con la infancia o la adolescencia, en vez de explicarles el mundo solo desde tus ojos, pregúntales: ¿Y tú qué piensas? Ayúdales a construir su propia brújula interior. Muéstrales que también tienen la capacidad de pensar, de llegar a conclusiones, de disentir… sin la intervención constante de tu mirada. Lo más importante: escúchales con verdadera presencia.
Pensar críticamente no es enseñar a desconfiar de todo. Es enseñar a identificar cuándo un discurso busca manipular, cuándo activa emociones intensas para controlar, cuándo disfraza una opinión de neutralidad.
Educar sin manipular implica que nuestras certezas no se conviertan en jaulas. Implica nombrar nuestras ideologías, reconocer nuestros límites y abrir espacio para que niñas, niños y adolescentes piensen por sí mismos.
Mi psicóloga una vez me dijo que una de las cosas más valiosas que podemos ofrecer a la infancia y a la adolescencia es mostrarles que distintas perspectivas sobre un mismo tema pueden convivir sin imponerse unas sobre otras.
Recuerdo que, siendo agnóstica, y mi pareja también, me preguntaba cómo le explicaría a mis futuros hijos que los abuelos creen en Dios, sin que eso entre en conflicto con los valores de mi hogar. Pero comprendí que no hay ningún conflicto: es una tremenda oportunidad para enseñar a convivir desde la pluralidad.
Sí, educar en la complejidad es más difícil. Sí, es más lento. Pero también es más amoroso. Porque el pensamiento crítico no es una amenaza a la inocencia: es una forma de cuidar la autonomía intelectual que todo ser humano merece cultivar.
Es enseñarles a no tragarse todo. A no dejarse convencer por quien habla más fuerte. A reconocer cuándo una “verdad” no es tan verdad, sino una estrategia para dominar.
Enseñar a pensar con libertad es una forma profunda de amar. Y educar sin manipular es una de las formas más honestas de cuidar.